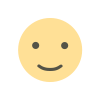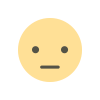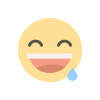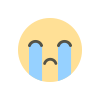¿Quién quiere tener un millón de amigos? Elogio (matizado) de la soledad
No hay mejor imagen de la soledad contemporánea que la cara iluminada por el resplandor azul de un móvil

Los seres humanos hemos exaltado la violencia, le hemos puesto un acento romántico a las drogas, hemos convertido una enfermedad -véase el cáncer- en un combate moral y hemos creído que la autodestrucción, el fracaso o la muerte prematura eran formas raras de belleza. Extraña poco, por tanto, que también le hayamos dado a la soledad un prestigio literario que solo rivaliza con el de las golondrinas y las rosas. Horacio propone hacer un corte de mangas a la ciudad e irse a cultivar tu huerto. Fray Luis nos anima a seguir “la apartada senda”. Montaigne se aleja de los negocios del mundo para recogerse en un retiro libresco allá en su torre. La soledad puede ser la revelación ardiente de Ignacio de Loyola en la cueva de Manresa o -gran clásico adolescente- aquel caminante entre las nubes de Friedrich, que parece meditar las incógnitas de su destino de hombre. Y, por contaminación cultural, cualquiera que hoy deshaga su maleta en un hotel al caer la noche se sentirá el remedo de un hopper. Llama en todo caso la atención la insistencia de esta misma cultura en endulzarnos la soledad, de los flâneurs por las calles de París a los solteros calaveras como Bertie Wooster. La propia creación artística o literaria será cosa de elegidos que la gestan “entre los ángeles de la soledad y la verdad”: con un punto más chusco, Cyril Connolly afirma que el gran enemigo de la escritura es “la cuna en el hall” o, lo que es lo mismo, tener hijos. Irónicamente, cuando aparece un solitario de verdad como Leopardi, resulta que lleva su soledad con el mismo jodimiento con que llevaba su joroba.
¿Cuál es tu reacción?